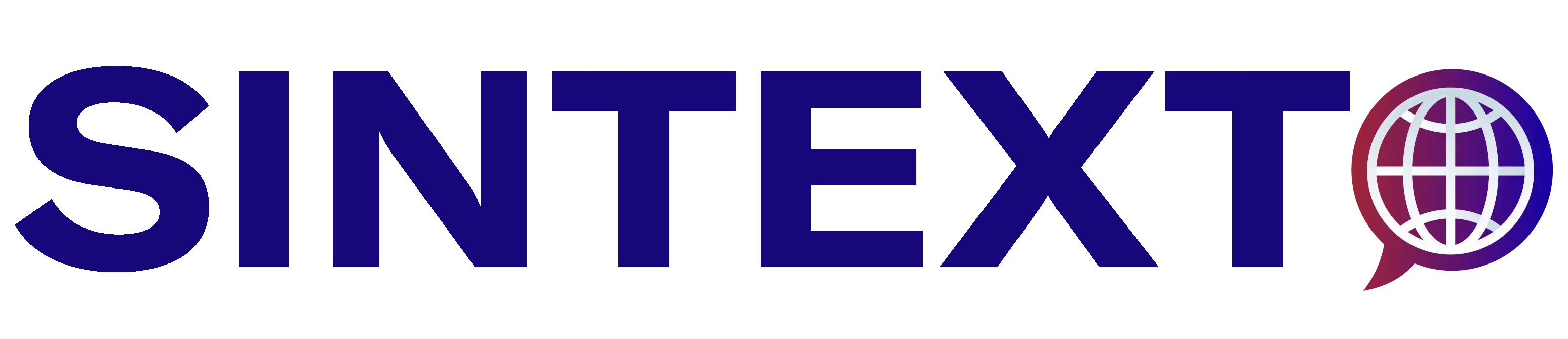Los visitantes de Pompeya, la antigua ciudad romana sepultada y preservada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., rara vez miran más allá de sus murallas. Y no es de extrañar: la ciudad maravillosamente conservada ofrece un espectáculo fascinante, con frescos que narran mitos como el de Helena de Troya, un anfiteatro imponente y baños con lujosos decorados.
Sin embargo, al cruzar los límites de la ciudad, se revela otro mundo —distinto, pero igualmente significativo— que suele pasar desapercibido.
Para los antiguos romanos, las carreteras que conectaban las ciudades eran mucho más que simples rutas de transporte: representaban auténticos “caminos de la memoria”.
A lo largo de estos caminos solían alinearse tumbas, desde sencillos monumentos con inscripciones conmemorativas hasta elaboradas estructuras diseñadas para celebrar banquetes en honor a los difuntos, donde amigos y familiares podían rendir homenaje y mantener vivo su recuerdo.
Algunas tumbas romanas incluso parecen hablar directamente al transeúnte, como si su ocupante pudiera alzar la voz desde el más allá para compartir una última lección. Un ejemplo notable en Pompeya es el del liberto Publio Vesonio Fileros, cuya tumba comienza con una frase cargada de cortesía y advertencia: “Forastero, detente un instante, si no te causa molestia, aprende de mis errores”.
Entrar y salir de Pompeya era, para los antiguos, una experiencia cargada de memoria: un recordatorio de cómo se vivía y cómo se moría, una invitación a rendir homenaje a quienes recorrieron el camino antes y a aprender de sus vidas.
Por consiguiente, el reciente descubrimiento de una tumba monumental, coronada por esculturas de tamaño natural de un hombre y una mujer justo a las afueras del sector este de la ciudad, representa mucho más que un hallazgo arqueológico fascinante. También representa un llamado a detenerse y recordar a quienes alguna vez vivieron y murieron en esta vibrante ciudad italiana.
La característica principal de la tumba es un gran muro con varios nichos donde, probablemente, se colocaron urnas con restos incinerados. Este muro está coronado por una impresionante escultura en relieve que muestra a una mujer y a un hombre, de pie uno junto al otro, aunque sin tocarse.
Un detalle llamativo es que la figura femenina es ligeramente más alta, con una altura de 1,77 metros, mientras que la del hombre mide 1,75 metros. Ella aparece vestida con una sencilla túnica, manto y velo, elementos tradicionales que simbolizan la feminidad en la cultura romana. En su cuello destaca un llamativo colgante en forma de media luna, conocido como lúnula, que, por su antigua asociación con los ciclos lunares, representa la fertilidad y el nacimiento femeninos. Él, en contraste, lleva la toga romana por excelencia, prenda que lo identifica de inmediato como un ciudadano romano varón, orgulloso de su estatus y pertenencia.
En arqueología, la suposición más habitual ante la representación de un hombre y una mujer juntos en una tumba es que se trata de una pareja: marido y esposa. Sin embargo, en este caso, hay un detalle revelador que sugiere algo distinto. La mujer sostiene en su mano derecha una rama de laurel, un objeto simbólico que las sacerdotisas utilizaban para avivar el humo del incienso y las hierbas durante los rituales religiosos.
En la antigua Roma, las sacerdotisas gozaban de un estatus inusualmente elevado para mujeres de la época, y se ha planteado la posibilidad de que esta figura femenina representara a una sacerdotisa de la diosa Ceres, la versión romana de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad.